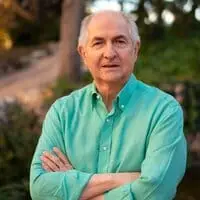No existe música más sublime que el estruendo de un cerrojo que se abre para devolver la libertad. Cada vez que un ser humano logra salir de prisión, el alma se ensancha; pero ese festejo es mucho más hondo y trepidante cuando se trata de alguien que padeció un encierro injusto, de esos que Nicolás Maduro ordenó con sevicia contra quienes nos atrevimos a disentir de sus arbitrariedades.
Aquel 16 de noviembre de 2017, mientras emprendía mi fuga hacia lo desconocido, mascullaba en silencio las palabras que Don Quijote dirigió a Sancho Panza: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre”. Esa máxima no era para mí literatura: era el oxígeno que necesitaba para dejar atrás los muros de la opresión.
Mi relación con el submundo carcelario venezolano no comenzó con mi persecución, sino con mi vocación de servicio. En marzo de 1984, al asumir mi curul como diputado al Congreso Nacional, fui designado presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Penitenciarios. Desde esa responsabilidad me propuse conocer la realidad cara a cara: visité cada centro de reclusión, desde el hoy demolido Retén de Catia, en el oeste de Caracas, hasta la Cárcel de Santa Ana, en el Táchira.
En aquel entonces, junto a mentes brillantes y expertos en la materia como Elio Gómez Grillo, Lolita Aniyar de Castro y José Luis Vethencourt, organizamos debates profundos y enjundiosos. Diagnosticamos el colapso del sistema penitenciario venezolano: cárceles comunes sumidas en graves problemas estructurales que derivaban en condiciones de vida infrahumanas.
Confirmamos un hacinamiento que excedía con creces la capacidad de las instalaciones, favoreciendo la propagación de enfermedades y dificultando la provisión de atención médica adecuada. La desnutrición era otro flagelo persistente. A ello se sumaba la lentitud de los procesos judiciales, el cuestionado retardo procesal que condenaba a miles de personas a largos períodos de prisión preventiva sin sentencia definitiva.
Quién iba a decirme que, treinta y un años después, regresaría a esos recintos no como legislador, sino como una víctima más de una dictadura y de ese mismo sistema traumatizado que intenté reformar. Viví en carne propia lo que hoy padecen miles de ciudadanos: la detención arbitraria. Mi calvario superó los mil días de encierro, transitando por las celdas del Helicoide, los muros de la Cárcel Militar de Ramo Verde y la asfixia del arresto domiciliario. En todo ese tiempo, solo se me permitió asistir a una audiencia. Para suspender las demás, el régimen recurría a excusas tan absurdas como recurrentes: “no hay unidades”, “no hay gasolina”, “el juez está enfermo”. Fue esa burla sistemática a la justicia la que me llevó a organizar mi propia autoliberación, una travesía que me condujo hasta Cúcuta y, finalmente, a Madrid.
Hoy, cuando se habla de excarcelar a centenares de hombres y mujeres que jamás debieron pisar ese infierno, no puedo sino pensar en el reencuentro largamente anhelado. Porque del otro lado de las rejas, las familias también cumplen condenas injustas, consumiéndose entre la espera y la incertidumbre.
Cuando imaginamos la reconstrucción de nuestra nación devastada, solemos concentrarnos en las finanzas, la economía, la superación de la pobreza y el colapso de los servicios públicos. Sin duda, son urgencias impostergables. Pero la verdadera reconstrucción debe ser moral: debemos jurar que nunca más se encarcelará a un inocente por sus ideas. El compromiso ineludible es clausurar para siempre las prácticas de desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Ese pasado debe quedar sellado bajo el peso de la justicia.
Estas excarcelaciones —y la recuperación definitiva de la libertad plena en Venezuela— constituyen el mejor homenaje póstumo a nuestros mártires. Es el tributo a los millones que ofrendaron su vida en las calles; a quienes marcharon enarbolando banderas; a los que gritaron “con mis hijos no te metas”; a los que lo arriesgaron todo en huelgas de hambre, revocatorios, plebiscitos, vigilias y procesos electorales.
La libertad no es solo la ausencia de cadenas: es la garantía de que ningún venezolano vuelva a transitar el calvario de la persecución. Por ellos, por nosotros y por los que vendrán, la lucha continúa hasta que el último cerrojo de la tiranía sea definitivamente destruido.